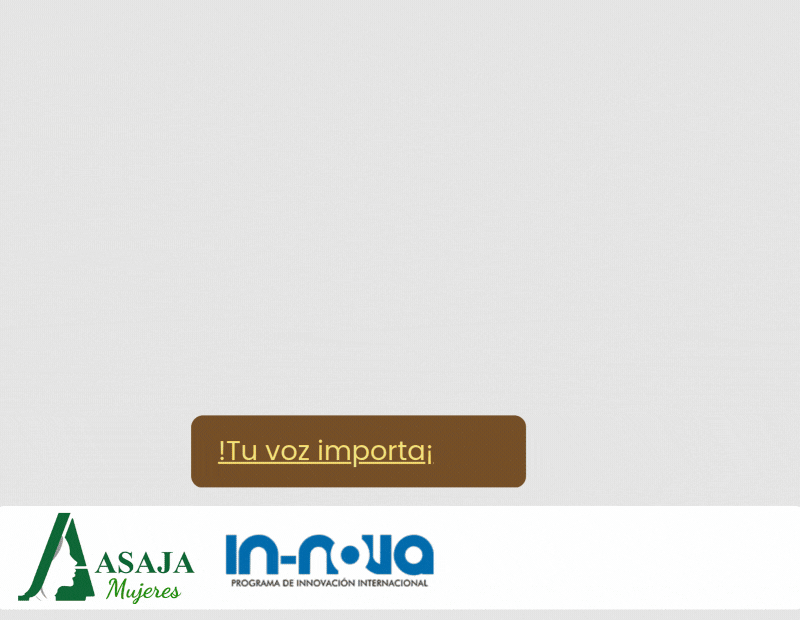Firma el director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla
La Unión Europea es una maquinaria perfecta de discursos. Un engranaje impoluto que gira sobre el eje de la sostenibilidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Aquí todo se controla, todo se regula, todo se certifica. Solo que no. O no del todo. O no cuando se trata de lo que realmente importa: vigilar qué entra por nuestras fronteras.
Según un estudio oficial de la Comisión Europea —es decir, no lo dice ASAJA, lo dice la propia Comisión— en 2024 se declararon más de 4.777 millones de productos importados en la UE. ¿Y cuántos de ellos se inspeccionaron físicamente? Apenas 392.529. Traducido al lenguaje del campo: solo 82 de cada millón de productos. ¿Porcentaje total? Un 0,0082 %. Redoble de tambor, por favor.
Y sin embargo, seguimos oyendo que el sistema de control europeo es uno de los más estrictos del mundo. Que nuestros consumidores están protegidos. Que la competencia es leal. Que los acuerdos comerciales son equilibrados. Pues bien, si inspeccionar el 0,0082 % del total importado es “control estricto”, que venga Dios —o al menos algún inspector— y lo vea.
El doble rasero como política estructural
Todo esto no sería tan indignante si no contrastara con el nivel de exigencia sobre los productores europeos. Especialmente sobre nuestros agricultores y ganaderos, que pagan con sangre, sudor y sanciones cada desviación mínima de la norma. ¿Que se ha usado un fitosanitario más allá de lo permitido? Multa. ¿Que falta un papel en la trazabilidad? Sanción. ¿Que una vaca no tiene la sombra reglamentaria? Expediente. Y mientras tanto, la carne de terceros países entra como Pedro por su casa. O mejor dicho: como Pedro por la aduana europea, que está abierta de par en par.
Hablamos de productos que, en muchos casos, no cumplen ni de lejos con las normas que se imponen aquí. Remolacha tratada con neonicotinoides en Ucrania. Arroz asiático con residuos de triziclazol. Carne con hormonas del Mercosur. Bienestar animal… ¿eso qué es? Todo eso entra. Todo eso compite en el mismo lineal que los productos del campo español. Y luego nos preguntamos por qué se cierra una explotación al día.
La UE: más acuerdos, menos control
En este contexto, no puede extrañar que cada nuevo acuerdo comercial se reciba en el campo como una amenaza camuflada de oportunidad. Mercosur, Ucrania, Estados Unidos… Cada tratado es un capítulo más de la misma historia: más facilidades para importar, menos controles en aduanas, y un sector agrario europeo más solo y más arrinconado.
¿Y la Comisión Europea? Habla de equilibrio, de modernización, de cadenas alimentarias sostenibles. Pero no hay nada más insostenible que pedirle al agricultor europeo que compita con quien ni cumple normas, ni paga salarios europeos, ni tiene la carga fiscal ni medioambiental que nosotros soportamos.
La pregunta ya no es si esto es justo. Es si alguien en Bruselas piensa asumir alguna vez su responsabilidad. Porque si el 16,4 % de los productos inspeccionados se rechazan, y solo se inspecciona un 0,0082 %, no estamos ante un fallo puntual. Estamos ante un sistema que protege más al importador que al productor, y más al discurso que a la realidad.
La realidad, esa molestia
Pero la realidad es tozuda. Y lo que está pasando es grave. No solo por la competencia desleal que se genera en los mercados. No solo por el golpe directo a la rentabilidad de miles de explotaciones que cumplen con todo. También por el riesgo creciente para el consumidor europeo, al que se le promete seguridad mientras se le sirve incertidumbre.
Europa necesita una política comercial que respete su modelo agrícola. Una preferencia comunitaria real, no simbólica. Una defensa activa del producto europeo, no una carta blanca al dumping legalizado.
Porque no se puede llenar la campaña electoral europea de discursos —y ahora también la CE de Von der Leyen— sobre el Pacto Verde, el bienestar animal y la seguridad alimentaria… y dejar que entre por la puerta trasera lo que jamás pasaría por la delantera.